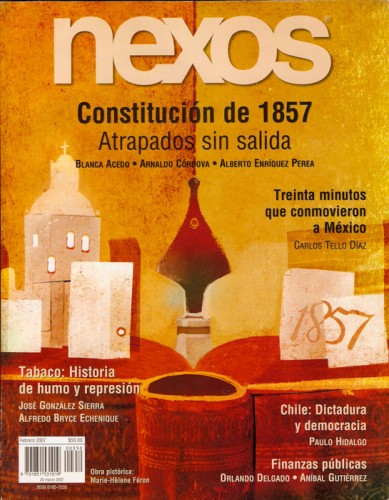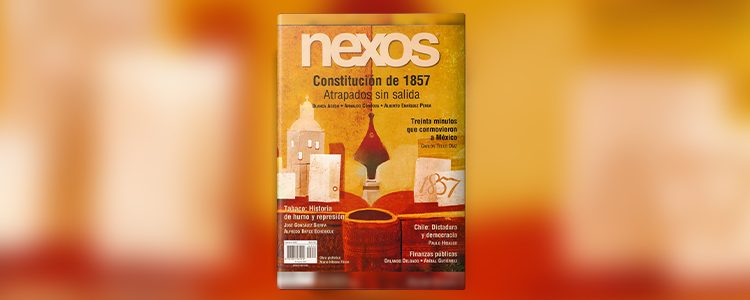Antecedentes: La construcción del sistema de partidos
Chile constituye, desde un punto de vista político, una cierta rareza en el contexto regional. No cabe duda que como el resto de América Latina se vio impactado por las distintas corrientes históricas que marcaron el devenir de los procesos políticos de la región. Un azaroso y complejo hito de independencia, la formación de una sociedad agraria-oligárquica con un mercado político segmentado, luego la irrupción de las masas y la formación de gobiernos que llevaron a cabo programas industrializadores de mayor o menor intensidad y ampliaron tanto el mercado interno como fueron el sostén de políticas de formación de redes sociales. Sin embargo, estas constantes históricas en Chile tuvieron una singular expresión sociopolítica.
Desde muy temprano, hacia finales del siglo XIX y principios del XX, en Chile se estructuró un campo de fuerzas políticas que distinguió claramente a un centro político, a una izquierda —tanto comunista como socialista— y a una derecha. Es decir, por razones de su fisonomía social, Chile logró establecer una institucionalidad política que concitó una fuerte identificación de los diversos sectores de la sociedad. A diferencia de otros contextos, el Partido Comunista se funda a partir de bases sociales muy potentes en los núcleos mineros del norte y sur del país, teniendo como antecedente toda una trama de organizaciones originadas tanto en el mutualismo como en la creación del Partido Obrero Socialista.
De otro lado, el Partido Radical expresó precozmente a los sectores medios vinculados al Estado que luego fue el protagonista de la construcción de un sui géneris Estado de bienestar en el país. Al mismo tiempo, el Partido Socialista surgió en los inicios de la década del treinta, uniendo a una constelación de sectores de trabajadores y universitarios que, bajo una impronta latinoamericana y democrática de izquierda, se alzó como una alternativa al Partido Comunista que, en ese entonces, ya vivía las secuelas de los duros procesos de “leninización” y de subordinación a las políticas dictadas desde el centro rector del comunismo mundial, la Unión Soviética. También la derecha se configuró como un claro actor político en su vertiente tanto liberal como conservadora y se instala como defensora de los intereses agrarios y más tarde empresariales.
Durante la crítica coyuntura de la década del treinta, en Chile logra triunfar en las urnas el Frente Popular que fue liderado por el Partido Radical en alianza, no exenta de múltiples tensiones, con la izquierda tanto comunista como socialista. Esta fue la base política del largo ciclo de los gobiernos radicales que se prolongó a lo menos hasta los inicios de la década de los cincuenta. Es así como el radicalismo chileno inaugura un largo proceso histórico que, con sus bemoles, también se verifica en el resto de América Latina y tiene los siguientes rasgos más sobresalientes:
1) se lleva a cabo una industrialización sustitutiva de importaciones centrada en el mercado interno;
2) se establece una relación compleja con los sectores agrarios tradicionales que no fueron tocados en Chile;
3) se desarrolla una forma de liderazgo populista centrada en la figura carismática de un líder o, como es el caso de Chile, en la existencia de un sistema de partidos propiamente tal aunque con la presencia de grandes figuras carismáticas como Jorge Alessandri, Eduardo Frei, Carlos ibáñez o Salvador Allende;
4) se estructura, en los hechos, un pacto político que unía y beneficiaba a los sectores medios vinculados al Estado, a un sector del empresariado crecido al amparo de éste y a una importante franja de trabajadores, de tal suerte que en este cuadro el Estado era el referente central y el corazón de este régimen consistía en la repartición de las ganancias estatales a los participantes de este pacto y,
5) el Estado, por ende, no era un actor autónomo ni efectivo si no que era en gran medida cautivo del pacto social a que se aludió y por tanto era débil e hipertrofiado. El corolario de este sistema de relaciones estaba dado por la existencia del clientelismo que definía el tipo de relación entre grupos corporativos, partidos y el Estado.
Estas son las coordenadas básicas del tipo de desarrollo económico y social que vivió Chile. Sin embargo, ya hacia fines de la década del cincuenta el modelo político dirigido por el Partido Radical mostraba signos de agotamiento indudables. La utilización prebendaria del Estado era una situación evidente para la ciudadanía y es por ello que el antiguo político, de tintes populistas, Carlos Ibáñez del Campo, gana las elecciones presidenciales en 1952 con la imagen de una “escoba”, como muestra simbólica de su disposición a barrer con la clase política de entonces, liderada por los radicales.
Pero lo más significativo es el cambio que se produce en el sistema de partidos y los giros políticos que, desde entonces, venia elaborando la izquierda en el país, en particular, el Partido Socialista. Por otro lado, luego de una larga travesía política, siendo una fuerza meramente testimonial y minoritaria, la fuerza socialcristiana de inspiración progresista conocida como Falange deviene en el Partido Demócrata Cristiano y se ubica con fuerza en el centro del espectro político sustituyendo al ya desgastado y antiguo Partido Radical. La Democracia Cristiana (DC), a diferencia del radicalismo, contaba con un programa político muy articulado y estaba dispuesta a gobernar en solitario. De hecho, en una resonante victoria, la DC gana las elecciones presidenciales el año 1964 de la mano de su indiscutido líder, Eduardo Frei.
Por otra parte, la izquierda —en particular el Partido Socialista— hace un balance muy negativo de su intermitente colaboración con los gobiernos radicales y también se propone un “camino propio” que, en parte, se alimenta de la formidable influencia que tuvo la revolución cubana en el continente y de las tesis cada vez más influyentes de la izquierda clásica de la necesidad de alcanzar el poder para iniciar la construcción del socialismo. Esta fue la época —según lo ha descrito un notable historiador chileno— de las llamadas “planificaciones globales” en el país, cuando cada fuerza política se proponía llevar a cabo grandes transformaciones pero sin contar con la cooperación ni el apoyo de otras fuerzas políticas. De esta manera, ya en estos años —fines de los cincuenta y sesenta— en Chile se habían anidado las semillas de la crisis sin retorno del sistema político y de la democracia.
Como demostró con agudeza Arturo Valenzuela en su clásico texto “El quiebre de la democracia en Chile”, el régimen institucional chileno ya se encontraba seriamente fracturado desde antes que asumiera la primera magistratura el líder de la izquierda Salvador Allende, quien encabezó la mítica e histórica Unidad Popular.
De la Unidad Popular a la larga noche de la dictadura
El triunfo de Allende en 1970 con una mayoría relativa de sufragios (36.3%) fue una experiencia política inédita que aún encierra el interés y motivación de muchos estudiosos para procurar entender las complejas dinámicas sociales y políticas que se desataron en esos fulgurantes tres años de gobierno. Este no es el lugar para intentar nuestra propia interpretación que desvía el foco de este artículo; pero a lo menos es posible indicar que el breve gobierno de la notable figura política que fue Allende tuvo, si se quiere, una doble cara: por una parte, fue un ensayo honesto y leal por transformar a la sociedad chilena en un sentido igualitario y así fue vivido intensamente por grandes franjas del pueblo chileno. Pero por otra parte, el gobierno de Allende expresó los últimos goznes de un sistema político que se encontraba viviendo su fase terminal por el encono y la polarización política que se produjo entre una izquierda radicalizada, una derecha, a poco andar, abiertamente golpista y saboteadora y un centro político que fue finalmente arrastrado a una oposición frontal de la mano de la derecha. El sangriento golpe militar de septiembre de 1973 no hizo más que demostrar amargamente la trágica incapacidad de los civiles para buscar una salida racional y pacifica a la evidente crisis que vivía la sociedad chilena en todos los órdenes.
Se ha escrito, en estos años, profusamente sobre los rasgos de la dictadura militar que se instala en Chile. Marcando un claro contraste con el resto de las dictaduras en América Latina, la dictadura chilena se caracterizó por una marcada personalización del poder en la figura del extinto general Augusto Pinochet. Es posible distinguir una primera fase “reactiva” que, bajo la tristemente celebre doctrina de la seguridad nacional, implicó una dura persecución de los partidarios de las fuerzas de izquierda y de aquellos que con los años se opusieron tenazmente al régimen dictatorial. Más tarde, la dictadura chilena inaugura una fase que se puede denominar como “fundacional” que significó el intento sistemático por cambiar el modo de funcionamiento de la sociedad chilena bajo parámetros liberales. Ello por la vía de una privatización masiva de los servicios públicos y el predominio de una lógica de mercado. A la par la economía se abría a la competencia externa y se recomponía el capitalismo nacional hacia un esquema primario exportador. Esta gran transformación fue posible no sólo por el hecho que no había democracia sino que también por la capacidad de una elite económica —los llamados “Chicago boys”— de liderar los cambios desde el Estado a partir de una visión muy critica del histórico Estado de bienestar que se había construido en el país durante los gobiernos radicales.
En buenas cuentas, los “Chicago boys” encabezaron en Chile una verdadera “revolución desde arriba” que contó con el respaldo del poder unipersonal de Pinochet que, a su vez, obtuvo un presupuesto militar inusitadamente alto, una protección económica y social preferencial para las Fuerzas Armadas y, como se ha develado en los últimos años, la existencia de dominios reservados que le permitieron a Pinochet amasar una no despreciable fortuna personal, siendo así un miembro más de la galería de tiranos y dictadores que proliferaron durante la Guerra Fría.
Las claves de la transición
Sin embargo, a pesar de la tenaz represión de la dictadura que se transformó en una política de Estado, los diversos partidos políticos lentamente, y en condiciones muy adversas, lograron recomponerse. Al mismo tiempo, un gran número de dirigentes, militantes de partidos e intelectuales se vieron forzados a partir al exilio. Quizás lo fundamental que se debe mencionar es el largo y complejo proceso que vive la izquierda para intentar saldar cuentas con la experiencia de la Unidad Popular. Este proceso tiene por cierto múltiples aristas. Por una parte, el sacrificio de Salvador Allende al decidir inmolarse en el Palacio de Gobierno —La Moneda— conllevó a los partidos de izquierda a reafirmar muy fuertemente el sentido y propósito político de la denominada, en su momento, “vía chilena al socialismo” que fue derrotada por unas Fuerzas Armadas que actuaron como “brazo ejecutor” de una derecha política fascistizada y violenta.
Sin embargo, en particular, el Partido Socialista inicia un difícil camino político pero útil y necesario al indagar en las causas profundas de la derrota. Ello conduce a una aguda fragmentación y división de este partido cuyo punto culminante se produce el año 1979 cuando los socialistas se dividen en dos grandes agrupaciones. Más allá de la pequeña historia, lo que vale la pena destacar es el interesante proceso de renovación que viven los diversos sectores socialistas que también incluyen a las expresiones políticas más pequeñas tales como el Mapu o la izquierda Cristiana que fueron escisiones de izquierda que se produjeron desde la matriz del Partido Demócrata Cristiano a comienzos de los años setenta. En lo fundamental, la llamada “renovación” que tuvo un interesante impulso sobre todo desde el exilio, invocaba la limitaciones del arsenal clásico de la izquierda que no valoraba la esencia de los métodos democráticos para llevar a cabo cambios sociales. Así, con una amplia gama de matices, se efectuó una muy dura autocrítica de la gestión política de la izquierda que esgrimía un programa político finalmente autoritario afincado en la tradición revolucionaria clásica de la “toma del poder”.
Otro aspecto fundamental de la reflexión política chilena, en estos años, fue el reconocimiento que buena parte de la crisis política que se vivió estuvo radicada en el profundo desencuentro que se produjo entre el centro político —DC— y la izquierda. En otros términos y como luego ocurre, la única manera de reconstruir la democracia chilena en un sentido progresista era galvanizar una alianza estratégica precisamente entre el centro y la izquierda socialista de tal manera de obtener una mayoría ciudadana para que Chile retomara la senda democrática lastimosamente perdida.
Sin abundar en mayores detalles de aquel complejo proceso político, la actual Concertación de Partidos Por la Democracia que hoy es la base del gobierno en su cuarto mandato, fue el resultado de un fatigoso y por momentos áspero camino político en la postrimerías de la dictadura militar en la década de los ochenta, que al unir a la izquierda socialista y al centro demócrata cristiano hizo posible ganar el plebiscito de 1988 e iniciar ya el año noventa la reconstrucción de la convivencia democrática. La Concertación chilena también contó, desde un inicio, con la participación del antiguo Partido Radical hoy denominado Partido Radical Socialdemócrata y con el Partido Por la Democracia que fue, en un comienzo, una organización instrumental diseñada para recoger adhesiones para el plebiscito y que luego se convierte en una organización política permanente como un conglomerado catch-all de identidad progresista-liberal.
Los aspectos centrales de la transición a la democracia en Chile fueron los siguientes:
1) el protagonismo de una coalición de centro e izquierda que administra la transición y le entrega seguridad al mundo empresarial y logra comprometer a la mayoría de la población;
2) se efectúa una transición pactada sin rupturas a partir de la propia Constitución del régimen militar de 1980;
3) esto supone la existencia de ciertos dominios reservados autoritarios con los que hubo que convivir: inamovilidad de los comandantes en jefe de los institutos armados, Tribunal Constitucional, Consejo de Seguridad Nacional, y estelarmente la existencia de senadores designados dejados por la dictadura que fueron la válvula de seguridad de la derecha —estos aspectos recién logran ser modificados a fines del gobierno de Ricardo Lagos el año 2004-5 al generarse un nuevo cuerpo constitucional—;
4) la percepción militar inicial del “deber cumplido” y su retiro triunfante a los cuarteles, en contraste, por ejemplo, con el caso argentino que lleva a las Fuerzas Armadas a retirarse del gobierno de forma ignominiosa cuando son amargamente derrotados en la corta guerra de Las Malvinas y,
5) el mantenimiento de las bases liberales del modelo económico heredado de la dictadura.
Hacia veinte años de gobiernos democráticos
A partir de los pilares reseñados, la Concertación en Chile ha logrado, como se indicó, renovar el mandato popular ya por cuarta vez consecutiva. Es decir, al final del mandato de la presidenta Michelle Bachelet, la coalición oficialista habrá cumplido nada menos que veinte años en el poder.
En todo este largo proceso político se puede afirmar, sin riesgo a equivocarse, que la Concertación ha sido plenamente exitosa al combinar el crecimiento económico con un cúmulo de políticas de redistribución social. En la práctica, la alianza histórica que se ha configurado entre el centro político (DC) y la izquierda socialista-democrática ha sentado las bases de un proyecto político reformista que ha logrado avances sustanciales en todos los órdenes de la vida colectiva. De esta manera, una vez más, se expresa una cierta singularidad de la política chilena, en contraste tanto con el patrón de la región como con las socialdemocracias más clásicas de origen europeo. En efecto, por las razones anotadas, en Chile no se produce una confrontación entre las izquierdas y las diversas versiones de movimientos o partidos de sello populista, sencillamente debido al encuadre institucional-partidario que prima en la sociedad chilena. Tampoco se verifica un antagonismo político o una dicotomía entre las expresiones de una izquierda socialdemócrata y las alternativas políticas de origen socialcristiano como sí ocurre en el panorama político europeo con los casos de Alemania, Francia o España. Más bien en Chile se constituye, como diría el viejo Gramsci, un verdadero bloque histórico hegemónico entre el centro socialcristiano y la izquierda socialista democrática que le ha dado un sustento formidable a la democracia chilena.
Y ello sucede no sólo por una arraigada convicción de las elites de distinto origen sobre la necesidad de perseverar en una política de coalición sino que también operan factores, si se quiere, socioculturales que configuran el caldo de cultivo de la actual Concertación. A diferencia de otros contextos, la iglesia católica en Chile, con luces y sombras, ha sido un agente progresista que históricamente promovió una “opción por los pobres” y, por tanto, estuvo del lado de la justicia social. No es banal que durante los aciagos años de la dictadura militar el catolicismo chileno haya estado absolutamente comprometido con la defensa de los derechos humanos y con la protección de aquellos que fueron perseguidos, a la par, que fue el alero para que se intentara recomponer un trabajo intelectual digno, aun en condiciones muy difíciles. Esto señala un claro contraste con la situación española en donde la Iglesia cumplió el triste papel de ser el verdadero bastión del franquismo.
En su versión política, la Democracia Cristiana también se constituye como una fuerza política eminentemente progresista que se alimenta de los filones comunitarios y sociales de la tradición católica para perfilar una opción política democrática y de justicia social.
Por otra parte, el Partido Socialista, que cuenta con una larga y azarosa vida política, siempre tuvo en su interior una amalgama política muy variada cuyo sello principal denotaba una identidad de claro signo socialdemócrata que se erigió como alternativa a los comunismos clásicos. En distintas ocasiones diversos dirigentes a lo largo de la historia procuraron sin éxito “leninizar” al Partido Socialista, pero siempre fue más resistente el alma libertaria y algo indomable de este partido que produjo toda una pléyade de dirigentes, entre lo más destacados, al propio Salvador Allende.
Lo anterior describe, aunque sea a grandes trazos, los fundamentos sociopolíticos de la Concertación chilena. Esta coalición ha protagonizado, en estos años, la fatigosa tarea de reconstruir la democracia y de dotarla de mayores niveles de justicia social.
El primer mandato democrático el año 1990, lo asume el líder Demócrata Cristiano, Patricio Aylwin, quien asume la presidencia con la absoluta conciencia de que debía recomponer los lazos más básicos de la sociedad chilena, que ansiaba la estabilidad y un orden en donde se respetaran los derechos más elementales. Eran los inicios de la larga transición en la que Chile que tuvo que enfrentar, en un camino sinuoso, las pesadas herencias de la dictadura militar, evidentes tanto en los ámbitos político-institucionales (la Constitución del 80, hoy reformada en sus capítulos centrales) como en la masiva violación a los derechos humanos, hoy reconocida por moros y cristianos. De este modo, la Concertación que se aglutinó en radical oposición a la dictadura, tuvo que convertirse sin solución de continuidad en gobierno y asumir, en algunos casos de modo dramático, los límites que imponía el corsé institucional y político imperante en el país. Una importante reforma tributaria y el avance sustantivo en clarificar las identidades de los detenidos desaparecidos por la dictadura se ciernen, entre otros, como unos de los pasos clave de la administración del presidente Aylwin.
El segundo gobierno fue encabezado por el también demócrata-cristiano Eduardo Frei. La altísima votación —57.9%— que éste obtuvo ratificó el buen momento que vivía el país. Cierto es que quedaban temas pendientes del pasado, pero la comunidad nacional esta vez sí gozaba de un tiempo de bonanza económica y de bienestar, aunque limitada por la estructura de desigualdad existente en el país. Esta es la etapa de las grandes reformas en infraestructura, educación y justicia y el inicio de la apertura de Chile al mundo. Pero este periodo exitoso tuvo un primer corte abrupto con los graves efectos sobre la economía del país que produjo la crisis asiática en los años 98-99.
Esa crisis marcó la coyuntura que le tocó vivir a la Concertación en su tercer intento por conquistar la presidencia de la República. El liderazgo de Ricardo Lagos —por primera vez un dirigente socialista— tuvo la difícil prueba de enfrentar una campaña en el ciclo más bajo de la economía nacional y, en un principio, con una cierta renuencia de los votantes de centro. El lema de su campaña reflejaba de manera adecuada los nuevos desafíos que debía encarar la Concertación: crecimiento con igualdad.
No cabe duda que la gestión del presidente Lagos ha sido uno de los capitales más valiosos de la democracia chilena en estos años. Ello porque, evitando toda tentación populista, logró liderar al país en un periodo económico inicialmente critico y fue pertinaz en llevar adelante buena parte de la agenda política que le prometió a la nación. De ello da testimonio el logro de tratados comerciales fundamentales; la aprobación, luego de una larga tramitación legislativa, de parte importante de la reforma a la salud que consagra la gratuidad en el sistema público para el tratamiento de un conjunto de patologías; las diversas iniciativas destinadas a combatir la pobreza más extrema del país, expresadas en el programa conocido como Chile Solidario. No es un dato menor constatar que según la encuesta más confiable —del Centro de Estudios Públicos— al cierre de su administración el presidente Lagos haya contado con un 61% de apoyo.
Bachelet y los nuevos desafíos de la Concertación
Es a partir de estos antecedentes que es posible proyectar el triunfo a fines de 2005 de la candidatura presidencial de la militante socialista Michelle Bachelet, como nueva líder de la Concertación. Delineando un programa político de ampliación de los derechos ciudadanos, dispuesta a llevar a cabo un conjunto de reformas sociales cuyo aspecto central se refiere a introducir cambios en un sentido solidario al sistema privado de pensiones, el gobierno de la presidenta Bachelet cumple prácticamente un año de gestión gubernativa.
La más reciente encuesta de opinión revela que la mandataria goza de un amplio respaldo popular que alcanza el 53% de los ciudadanos; al mismo tiempo existe una percepción claramente positiva de la marcha económica del país y se valoran las diversas medidas que Bachelet ha impulsado tendientes a construir en el país una renovada versión de un Estado de bienestar que entregue un conjunto de beneficios sociales a la población y promueva mayores oportunidades en los campos laboral y educativo.
Sin embargo, se debe reconocer que la Concertación está cumpliendo de modo indefectible una etapa histórica y exhibe algunos síntomas de desgaste y agotamiento político. Durante el año recién concluido estallaron un conjunto de casos de supuestos malos manejos de recursos públicos que se habrían utilizado en algunas campañas parlamentarias de candidatos de la Concertación. También el Servicio Electoral que se encuentra inaugurando un nuevo sistema de financiamiento de campañas, detectó irregularidades en el uso de facturas de algunos candidatos tanto concertacionistas como de derecha. Estas situaciones han generado un alto impacto en la opinión pública que es, como es natural, altamente sensible a los fenómenos de corrupción, teniendo Chile, en general, una considerable estima internacional en el campo de la probidad y la transparencia.
El gobierno de inmediato reaccionó ante estos casos y le propuso al país una completa agenda para reforzar las medidas que deben ser tramitadas en el Parlamento a partir de marzo. Huelga decir que ya en gobiernos anteriores se habían tomado un conjunto de medidas de reforzamiento de la fe pública, tales como la creación de una Alta Dirección Pública para la concursabilidad de los cargos de más alta jerarquía del gobierno o la fijación por ley de las denominadas funciones críticas, como un complemento de ingreso para los funcionarios públicos de mayor experiencia y conocimiento técnico, etcétera.
Por otra parte, la larga gestión gubernamental ha generado cierto deterioro en los partidos que ya no muestran la misma vitalidad y energía de antaño. Ello por la falta de renovación de los cuadros dirigentes y la existencia de incentivos variados para buscar formas de perfilamiento propias de cada partido, en especial en el ámbito parlamentario.
Por momentos y a la luz de la liquidez propia de la democracia mediática, una variada gama de actores establecen peticiones o demandas del más diverso tenor que no contienen argumentos sostenidos ni se ajustan a los debates que pone el gobierno a tono con su agenda de logros y propósitos. Es por ello que las más recientes encuestas, si bien dejan en un buen pie al gobierno, le ponen una muy mala calificación al conjunto de instituciones del país, como los partidos políticos, el Parlamento, los tribunales de justicia, los municipios o las empresas públicas.
Como se percibe, la actual gestión presidencial enfrenta un alto nivel de exigencia en diversos planos. Con todo, en principio, la Concertación cuenta con los liderazgos más respetados por la ciudadanía y tiene por delante por lo menos lo que resta del actual periodo presidencial para renovar su mensaje y actualizar sus vínculos con la sociedad. En esta trama, serán de la mayor importancia los logros que obtenga Bachelet y la capacidad que tengan su gobierno y los partidos de la Concertación para elaborar un mensaje político de más largo aliento que construya de manera más comprensiva y actual los contornos del progresismo chileno. Ello supone poner una vez más en el vértice de manera serena y reflexiva la conjunción histórica chilena entre el centro político y la izquierda renovada.